|
El galeón enterrado. Por Dulce María Loynaz:
[Destrucción del puerto de Garachico]
Era aquél un bello día de primavera. Una primavera tan lejana que pasó por la tierra hace doscientos cuarenta y nueve años... Pero todas las primaveras son semejantes, y aquélla tenía, como la de hoy, como la de mañana, delgado el aire, cantarines los pájaros, tamizada la luz.
Era, pues, un bello día de la primavera de 1705, y era en el puerto de Garachico, la perla de Nivaria, el más próspero de la isla, donde fondeaban diariamente naves venidas de todos los confines del planeta.
Tenía ese puerto una elegante curva de herradura con boca angosta seguida de buen ensanche y mejor calado, que permitíale albergar crecido número de embarcaciones, ofreciendo a la vez seguro resguardo para las contingencias de un mar siempre batido por el viento.
Otras eran también las razones que contribuían al florecimiento de su litoral, entre ellas tres muy poderosas, como el abastecimiento de los navíos de vuelta de las Américas, el cultivo del gusano de seda y el de las viñas generadoras de los famosos vinos de Malvasía, los más apreciados en el mundo de aquella época y cuyo secreto desdichadamente parece que se perdió más tarde en la noche de los tiempos.
Estos productos de la tierra se embarcaban por allí mismo con destino a los dos continentes, y, siendo como eran tan solicitados, no es de extrañar que se multiplicaran en el puerto agentes de compañías nacionales y extranjeras, consignatarios, armadores, casas de comercio y de contratación.
Todos los oficios y profesiones en torno al manejo y desarrollo de esta riqueza del país estaban allí representados, y hacia Levante se extendían los barracones de los carpinteros de ribera martillando todo el día y calafateando el esqueleto de los barcos; hacia el Poniente los talleres de toneleros y talabarteros; al fondo, los bosquetes de moreras, y más al fondo, pegados ya a las faldas del Teide, cubiertas de viñedos, los grandes lagares, que sólo se permitían fuera del recinto urbano a causa de las emanaciones del zumo de la uva al fermentarse durante la época de la vendimia.
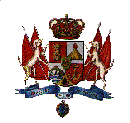


El preciado vino Malvasía:
Viera y Clavijo, el acucioso historiador del Archipiélago, nos cuenta que ya en el siglo XVI las cepas tinerfeñas eran famosas en Europa tanto como lo fueran en e mundo antiguo las de la griega Léucade y la risueña Cefalonia. Así se explica que, en el año 1535, el pirata Francis Drake entrara a saco en la isla con el único propósito de llevarse mil botas de vino "para endulzar su viaje al estrecho de Magallanes y costas del Perú".
En 1598, Shakespeare hace la evocación gozosa de estos espirituosos líquidos en su drama Enrique IV, complaciédose en proclamar que el Canary Sach era el favorito de todas las mesas desde el reinado de la gran Isabel.
Más tarde, en La posadera, de Goldoni, deliciosa comedieta italiana del Settecento, vuelve a hacerse el elogio de la Malvasía, licor maravilloso que obra como un filtro de amor cuando lo escancia Mirandolina.
De las excelencias de tan precioso caldo se escribieron en su día loas y ditirambos, en los cuales no habremos de extendemos; baste lo expuesto para hacerse idea de lo que llegó a significar su cultivo en las tierras que 1e eran propicias, o sea las del noroeste de Tenerife, puestas en sazón por misteriosos ingredientes volcánicos en la exacta medida esto es, ni crudas ni tostadas todavía como estaban ya en lo barrancos del Sur, donde toda vegetación era imposible.
Delicia de corsarios y damiselas, de reyes y poetas, el vino era la sangre que hacía latir el corazón de la isla, el corazón estaba allí, justamente en aquella ribera soleada donde el mar se desposaba con la montaña.
Florecía la primavera y florecía Garachico -que ya se llamaba Puerto Rico- frente al océano luminoso, esmaltado de velas y gallardetes.
Florecía, en verdad, pese a lo poco halagadoras que era las últimas noticias llegadas de la Península.
Los ingleses acababan de apoderarse de Gibraltar y joven rey traído de Francia no se sentaba aún cómodamente en un trono extraño y vacilante.
Pero España estaba muy lejos, y, por otra parte, nadie dudaba de que los cañones británicos serían muy pronto desplazados del Peñón. Tal vez ya lo estuvieran en aquella misma mañana de mayo en que todo era tan dulce y tan alegre y sólo habría que esperar el arribo de los buques correo con las reales cartas dando cuenta del feliz suceso a alcaides y regidores.
Así, al menos, lo comentaban en sus establecimiento, del puerto los armadores irlandeses, los Cólogan, los Power, los Molowney, rivales de la compañía inglesa, de ingrata recordación desde el sonado asunto de los vinos.
Y, en llegando otra vez al preciado fermento, debe aclararse que tampoco había sido todo rosas en el florecimiento de Garachico, digo, Puerto Rico -que es denominación más rumbosa y eufórica-, pues aún recordaba la gente mayor de la comarca el acontecimiento, que pasó a la historia de la isla con el nombre del Derrame de los Vinos...
El derrame de los vinos:
Vale la pena recordarlo también ahora, esfuminado en su neblina de siglos, pues son estas cosas, más que las estadísticas demográficas, las que nos dan la talla de un pueblo.
Sucedió unos cuarenta años antes: el vino llenaba a reventar los odres de los cosecheros isleños y la compañía inglesa, encargada de su expedición y monopolio, quiso aprovecharse de la situación imponiendo bajos precios y altas condiciones. Como se ve, el cuento es tan viejo que parece nuevo, y sobran todas las consideraciones de carácter social o filosófico.
Nos atendremos a los hechos: Resistiéronse los cosecheros a vender al precio ínfimo y resistióse la compañía a mejorar su oferta, que no era oferta, sino un ukase ruso de cualquier época, y susceptible de trasplantarse a cualquier país. Y ocurrió entonces que el cabildo tomó cartas en la cuestión, contraviniendo lo dispuesto por el mismo capitán general, cuyo favor gozaba la compañía. La primera disposición del consistorio reunido en pleno fué prohibir que se vendiese la cosecha a los ingleses; la segunda fué declarar libre con las demás naciones el comercio del vino, y la tercera, a modo de sanción y más a modo de evitar tentaciones, ordenar la evacuación inmediata de aquellos extranjeros indeseables. Obedecieron éstos, amenazando, sin embargo, con un pronto retomo, la intervención de la metrópoli y aun la de su propio poderoso país, que no vería con buenos ojos tales desmanes.
Pero nadie tuvo tiempo de intervenir, pues, para terminar las cosas empezadas, a renglón seguido llegó la cuarta, inesperada, estupenda salida... Y una noche de luna el vino en discusión corría en rojos ríos por tajos y laderas a perderse en e mar.
Todos los odres se pincharon, las cubas se descorcharon, los toneles se desfondaron y no quedó en siete leguas a la redonda una gota para la sed o la ambición de nadie.
Aquella noche la luna brillaba sobre tos campos empurpurados y el olor del mosto se mezclaba al perfume de los magnolios en flor.
Si, en verdad no habían faltado las espinas en aquel florecer de pueblo sano, que más tarde un autor anónimo habría de comparar a la efímera cuanto brillante luz de un meteoro. Primero había sido la peste, una extraña enfermedad que llamaron las landres y que un siglo antes exterminara a media población. Después el aluvión del barranco, que arrasó las cosechas al granar, causando pérdidas por más de trescientos mil ducados, y, por último, el Derrame del Vino, aunque bien era cierto que de este final su ceso se hallaba el pueblo más satisfecho que afligido.
De todos modos su paso había sido siempre hacia adelante: diríase que de cada catástrofe sacaban fuerzas sus moradores para avanzar en el camino, y éstos estaban ya a punto de creer que en los pueblos, como en el individuo, la tribulación es causa de debilidad en el débil y de fortaleza en el fuerte.
Eso ha a punto de creer aquellos bien templados habitantes de Garachico una mañana de mayo en que la rosas podían cortarse en cada palmo de su tierra y los cañones ingleses estaban prestos a retirarse de Gibraltar como se habían retirado los comerciantes pelirrubios, ojeadores de vides y de vidas, ante un solo gesto de española arrogancia.
¿Y por qué no habrían de creerlo? Todo había vuelto su cauce...El aluvión, la salud, el vino. Este había alcanzado óptimo precio, superior al de la histórica demanda. Todo estaba en paz con todo, y el corazón volvía a ser un poco niño, un poco pájaro, cantando entre mocanes y pimenteros.



Era la primavera y había derecho a ser feliz...
¡Y qué bonito estaba el puerto aquella mañana! Un gran galeón de la flota de Indias había entrado al amanecer y su alto velamen se desplegaba al sol a modo de hinchadas alas en ringla, alas de ángeles prisioneros.
Venía cargado de oro el galeón. Oro como para cimentarle el trono al rey barbilampiño que estrenaba una dinastía allá en la Península.
Pero el oro no deslumbraba a los habitantes de Puerto Rico, que no tenían preocupaciones de tronos ni de dinastías. Ellos vivían de su trabajo honrado, y el trabajo honrado les pagaba en buena moneda, la necesaria para permitirse las rebeldías a su hora y el sosiego a la suya.
Claro que una galera procedente de un mundo todavía fantasmagórico inspiraba siempre una alborozada curiosidad. Una sola de ellas representaba muchos triunfos de la madre patria: triunfos sobre las enfermedades endémicas sobre las selvas devoradoras de hombres, sobre los indios contumaces, sobre los piratas crecidos, sobre los mismos elementos contra los cuales no había querido pelear el todopoderoso señor don Felipe II.
Era así que esa mañana toda la población se había echado al puerto para contemplar la nave triunfadora, que tenía un lindo nombre frívolo junto a su mascarán de proa, como si no le diera importancia a sus hazañas: la María Galante.
Alta de mástiles, esbelta y bien plantada, la nao debería ser un galgo huyendo de los ciclones tropicales o persiguiendo a franchutes y berberiscos... Daba gloria verla allí, al alcance de la mano, rodeada de esquifes y faluchos como hermosa gallina de polluelos.
Cosas bonitas descargaba la María Galante desde el amanecer del día trajinado: abanicos, filigranas, tapetillos de plumas... El oro era para el rey de España, pero aquello y las balsámicas pacas de corteza de sasafrás, buenas para los cólicos y las calenturas, se quedarían en el puerto, que para allí estaban consignadas, al igual que gran parte del cacao, de los polvos de tabaco y de los papagayos multicolores que hablaban en romance y en latín.
¡Qué algazara en las calles estrechas desembocadas todas en e mar!... ¡ Qué pregones de vendedores ambulantes y paseos de novios por la rada y trajín de forasteros junto a los barcos!
Porque no era sólo la Maria Galante lo que entró en puerto esta mañana: antes que ella estaba ya esa fina galera veneciana que trae perfumes orientales, higos secos de Esmirna, jamugas y bufetillos de ébano taraceado de marfil y nácar.
Y esa otra nao pequeña y barriguda que salió hace dos meses de los países bajos de Flandes y se dispone a ofrecer a muy buen precio su cargamento de contray, terciopelos, puntillas y bocací legitimo de Gante.
Los comprará el conde de la Gomera, que tiene hijas mozas y palacete de dos pisos en la Rambla.., O quizá se le adelante don Nicolás de Ponte Jiménez, que es más rico y aun tiene mejor casa, aunque no escudo en su portón... Pero ya pronto ha de llegarle de la corte, pues a ello se mueven con afán desde hace meses clérigos, escribanos y oidores.
Según avanza el día se encandila e ajetreo de la calle, arrecia el calor y los viandantes se detienen en tingladillos y horchaterías a apurar vasos de naranjada, agua de nieve con panales, refrescos de hipocrás...
De la Ribera de los Molinos ascienden carromatos cargados de serones y barricas... Gritos y denuestos de los arrieros al embocar las calles hormigueantes, jadeo de las bestias bajo el sol y el látigo que restalla en el aire...
El vecino don Gaspar Rafael quiere embarcar rumbo a Cádiz a recoger herencia bonita y saneada, pero la mujer insiste en acompañarle porque los celos le dan días en la sombra y noches en claro. Que se pierda la herencia, pero no el buen amor de su marido; y en vano opone aquél veintisiete años de fidelidad conyugal y doscientos veinticinco escudos del costo del pasaje.
Celos también corroen el alma del vecino Pedro Pin Marchena, judío converso muy acaudalado y muy letrado; pensamientos más negros que los de la mujer de don Gaspar le acuden en bandadas mientras camina junto al mar por la caleta del torreón... Ha leído hace poco El médico de su honra, una tragedia de Calderón de la Barca, poeta muerto no hace mucho, del que se hacen lenguas los eruditos de la villa y corte, con la mala suerte para él de que la lectura haya coincidido con ciertos galanteos de un capitancillo si blanca a una consorte sin seso, y como la consorte es la suya, he aquí al buen hombre rumiando en el sopor de la caleta secretas y terríficas venganzas... Sólo le falta ya e coger el día... Mañana quizá, pero no, más bien el martes porque mañana comienza el novenario en Santa Agueda podría tildársele de irreverente, metiendo como siempre a religión en sus asuntos...
Un grupo de marineros borrachos viene a turbarlo en sus meditaciones... Pasan junto a él sin verlo cogidos de bracete y entonando con destempladas voces la cancioncilla de moda: Mambrú se fué a la guerra, no sé cuándo vendrá...
Dejemos al Otelo hebreo y sigamos la ronda de los al gres marineros que se internan ya en la población, que interrumpen el canto muchas veces para requebrar a las muchachas bonitas.
Pronto también nos perdemos de ellos en el trasiego de las rúas costaneras. Nos unimos ahora a unos cuantos labriegos que, vestidos con sus trajes de fiesta, pues que es día de holgar en las faenas del campo, caminan un poco al azar, temerosos de perder el rumbo, deteniéndose en cafetines y abacerías.
No saben si comprar capullos de seda dispuestos en cajas de madera odorífera sobre blando plumoncillo. O si prefieren semillas de cacao, jamones de Cerdeña o veludo de Portugal...
En la plazuela de San Francisco los niños rodean boquiabiertos a un grupo de volatineros que hacen filigranas en la cuerda floja. En el suelo han dejado sus juguetes, aros, trompos y muñecas, para contemplar aquellas ágiles cabriolas...
De pronto un grito escapa de los pechos infantiles por que la jovencita rubia en lo alto de la cuerda ha comenzado a devorar lenguas de fuego procedentes de una antorcha que sostiene como un lirio en su mano... Pero todo terminé alegremente y el ígneo elemento es vencido y consumido por una quinceña que saluda sonriente...
Risas, aplausos y suspiros de alivio... ¡Qué coincidencia tan bizarra! ... Justamente en ese instante una llamita acaba de encenderse en el pico del Teide, de cierto no mayor que la brotada del hachón con que hacia sus suertes la doncella.
El volcán arrasa la villa:
¿Será de veras una llama? Bajo el sol coruscante del mediodía es difícil precisar su contorno. Pero si, allí hay una llama y hasta se diría que ha crecido un poco.
Los ojos de los niños se apartan del espectáculo y giran al unísono hacia el volcán, que parece también querer jugar con ellos.
La llama es fina y alargada, tiene un extraño color verde azufre y es como si el azufre se oliera igualmente en el aire...
Por un minuto se ha hecho un gran silencio en todo e pueblo... Las gentes han interrumpido sus tareas y miran atónitas hacia arriba...
Son las doce del día y las campanas de los siete conventos de la villa comienzan al mismo tiempo a dar la hora en el silencio...
No terminaron de darla. Un estruendo terrible las ahogó en el aire, un crujido del volcán las descuajó de torres y espadañas, las arrastró hasta el mar con torres, con tejados, con viñedos, con los juguetes de los niños.
Fray Juan García Pérez, monje franciscano que vivió a principios del siglo XVIII y presenció la destrucción de Garachico, nos ha dejado un relato vivo y emocionante de la catástrofe.
Pertenecía este religioso a la comunidad del beaterio de San Francisco, situado un poco en las afueras de la población, y fué precisamente esa circunstancia, unida, desde luego al buen ánimo del fraile, la que le permitió convertir su humilde celda en magnifico observatorio.
El es como un cameraman de su época: asienta las distintas facetas del suceso, traza planos, ilustra la reseña, marca las casas según van siendo derribadas una a una por el lento pero inexorable, río de lava.
Parece ser que la erupción tuvo dos fases. La primera brusca y terrible, que descargó en pocos minutos sobre la misma bahía un aluvión de lava encendida, árboles y peñascos. Sólo pocas embarcaciones tendrían tiempo para huir quizá las más pequeñas y ligeras. Pero las más de ella quedaron presas en un mar que de súbito se espesaba, tornaba hirviente.
La María Galante se contó entre las que sufrieron esta suerte; debe de haber hecho esfuerzos desesperados por escapar, por salvar el oro del rey soltando su velamen a todo trapo, tratando de enderezar su quilla hacia la embocadura cercana, lográndolo un poco, avanzando apenas, detenida a fin por la costra de lava ya solidificada en torno suyo...
La nave triunfadora de tantos y diversos enemigos había sido al fin abatida, copada por uno que no era del mar, sino de la tierra, de lo más negro y profundo de la tierra... Y aunque ya no podía moverse, el volcán seguía vomitando su lava sobre ella, cubriéndola, hundiéndola despacio, enterrándola viva...
Y desapareció la María Galante con su oro intacto, y desapareció el mar mismo, y la cadena de arrecifes que daba, a la rada una elegante forma de herradura...
Fray Juan García Pérez cuenta que las aguas se retiraron largo trecho, y que cuando intentaron de nuevo acercarse ya no había puerto... El abra fué cegada totalmente, anegada, borrada para siempre.
Y entonces sobrevino la segunda fase; consumada ya si obra principal de destrucción, los elementos amainaron, a la furia inicial sucedió una especie de regodeo minuciosa de dilaceramiento de la ciudad.
Primero eran ceñidos los muros de las casas, traqueteados en sus cimientos, desprendidos por el traqueteo los tejados después los muros también venían al suelo, escombrando desbaratando las calles, de modo que el lugar quedaba como un rostro que perdiera poco a poco sus facciones, su epidermis, sus tejidos...
Si siguiéramos el relato de nuestro monje tendríamos que vivir cuarenta día de angustia, los mismos que duraron la erupción del Teide y el Diluvio Universal. La cosa es dura, pero intentemos repasarla:
"Ahora el río de lava se bifurca, el brazo del naciente avanza por los riscos de la Atalaya, mientras el otro anega y cubre el Barranco Hondo".
Luego estos mismos brazos proliferan, son siete ya los que llegan al mar, los que echan el mar atrás... Pero otro octavo brazo, que parece reunir toda la fuerza de los siete primeros, baja ya por el farallón, desciende tanteando los riscos como un monstruo ciego y torpe... Se echa sobre el convento de Santa Clara, parece que va a cubrirlo, pero de súbito tuerce hacia la izquierda y se dirige al barrio de San Telmo mientras las monjas huyen despavoridas...
Desaparece el barrio de San Telmo y luego el de los Morales y el de los Molineros.
La casa del conde de la Gomera resiste todavía, opone a la furia de los elementos su cuadrada mole herreriana. La familia y la servidumbre huyeron ya con los cofres cargados de dinero a lomos de burros, pero dentro quedan todavía muebles preciosos, tapices flamencos, alfombras persas, vajillas de Capodimonte... Las paredes aguantan a pie firme, pero la creciente presión de la lava va rodeando la estructura, ciñéndola en su abrazo mortal...
Ayer el primogénito del conde quiso entrar a salvar algo, tal vez unas joyas olvidadas, unos documentos compromete dores, unas cartas de amor... Podía entrar todavía, pero era casi seguro que no podría salir, porque el río negro iba alcanzando todas las puertas, abiertas de par en par, batidas por la tolvanera...
No se atrevió el mozo a tomar lo que buscaba. Se detuvo un instante, yerto, petrificado como la mujer de Loth, mientras algunos compañeros intentaban sacudirlo tirando de él, al tiempo que el techo de la mansión se desplomaba al fallarle la suspensión de un arco reventado...
El día 11 de junio el sol se eclipsó tres horas, y ya sumidos en tinieblas y cercados por el torrente de lava, los monjes de San Francisco consumieron las Sagradas Formas existentes en el convento a fin de que no lo fueran por las llamas del demonio...
Los gases deletéreos hacían casi irrespirable la atmósfera y el sordo trueno del volcán había acabado por atontar los oídos y los corazones...
Todos los relojes se habían detenido a la misma hora, el eclipse, mezclado con el humo, no dejaba saber si el de día o de noche... Pero fray Juan García Pérez calcula que fué al amanecer del día 12 cuando la comunidad abandonó el convento; su relato termina allí bruscamente, como cortado con un hacha.
Prospecciones buscando el oro:
Hoy, día de primavera, en una mañana luminosa también visitamos, en compañía de nuestros amigos Carlos Rizo José Manuel Guimerá, la villa de Garachico.
Está en el mismo sitio en que antes estuvo, pero ya no se llama Puerto Rico, ni la visitan barcos extranjeros, ni recuerda el secreto de la antigua malvasía, ni el secreto de la antigua hermosura...
La he mirado con los ojos del alma, pero ni con ellos encuentro la menor huella de aquel pasado suyo.
Dos o tres botes de pesca amarrados al embarcadero de madera, y el mar, que tiene aquí que contentarse con lamer una rala costa de pedruscos negros.
Dicen José Manuel y Carlos que la villa últimamente ha visto más animada gracias a la visita que una compañía de negocios realiza en ella con el propósito de rescatar el galeón enterrado.
Desde los tiempos de Maricastaña todos los moradores Garachico saben que allí, a sus mismos pies, yace bajo tierra un gran barco cargado de oro, y el oro es tanto, que bastaría a hacer de cada uno de ellos un potentado... Pero aunque todo está tan cerca, es tan imposible alcanzar nada...
La compañía ha hecho taladros, abierto pozos; sondeado el lecho del antiguo puerto, y en estos instantes en que vistamos el lugar sus hombres parecen ya casi seguros de haber localizado la nave perdida.
Nos muestran las complicadas maquinarias, los montones de lava removidos, también vagas señales del hallazgo, un monedas chamuscadas con la efigie del rey Carlos II, una especie de lombardas, un pedazo de torso en bronce ver negro, algo así como unos hombros de cariátide o legendario mascarón de proa...
Pero estos despojos nada nos dicen ciertamente. Olvidaron su lenguaje durante tanto tiempo que pasaron hundidos en la escoria, en el silencio, secuestrados al mundo y a la vida. En vano vuelven hoy a una vida y un mundo que ya le son ajenos y donde nada tienen que hacer.
Son como piezas muertas de las muchas que guardan los museos: desvinculadas de los seres y cosas que le dieron sentido a su existencia; casi llega a dudarse de que hayan existido alguna vez.
Ahí están a la vista de cualquiera, surgiendo de un cajón o de un bolsillo, dispersas en sus mesas de trabajo.
¿Habrán de veras estos hombres de un siglo sin gloria y sin historia, habrán de veras encontrado con sus groseros instrumentos el hilo sutil de una leyenda?
¿Irán de veras a poner sus manos sobre el oro sagrado de los incas, que trajo desgracia y ruina a los reinos de la misma gran España?
No lo creo posible. Y mientras ellos hablan de sus maniobras y calculan el valor de la moneda del siglo XVII al cambio actual, yo sonrío en silencio, porque sé que es más difícil encontrar un tesoro que crearlo...
Cae la tarde suavemente, y antes de abandonar el lugar, caminamos un poco por las pequeñas calles apacibles, por las colinas donde estaban antes los bosquecillos de moreras, los pomares, las rosaledas, los viñedos, hoy promontorios secos y mondados como calaveras. Nos detenemos al pie de un farallón por el que se descuelga inmóvil y petrificada una catarata de lava, cicatriz de la lejana catástrofe.
Por este dorso, cubierto antaño de musgos y de helechos, se deslizaban en un tiempo multitud de cascadas que el volcán cortó, atapuzó de piedra. "Antepecho de esmeralda" lo llamaron los poetas de la época, así era él de hermoso, lozano, exuberante.
Ya nadie habla, y una tristeza con sabor a sal, una tristeza de supervivencia nos va anegando el corazón a todos.
Para romper de alguna manera el silencio, o tal vez para salvar el oro del recuerdo, más precioso que el oro del galeón, abro el viejo libro compuesto por el licenciado don Juan Núñez de la Peña en el año 1676, discreto compañero de viaje que nos hemos traído a la excursión. Lo abro por la página 331 y dice así:
"El lugar de Garachico está a una legua de Icod. Es el lugar una perla, y tiene buenas fábricas de casas y templos.
Es lugar alegre, con buenas calles, y vive en él mucha gente principal y rica. Es puerto de mar donde fondean diariamente veleros buques, hay muchos morales y muchas viñas de la sabrosa malvasía. Recógense en su jurisdicción todos los frutos y es de muchas aguas y muchas..."
Cae la tarde suavemente. Hemos dejado atrás, en la distancia y en el tiempo, a Garachico, a Puerto Rico, la que se rebeló contra los capitanes generales, echó a los extranjeros insolentes y pisoteó altiva su propia riqueza... A la que era como un edén, como una perla...
(Dulce María Loynaz. Un verano en Tenerife)
|